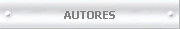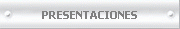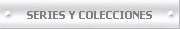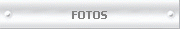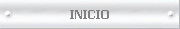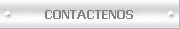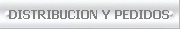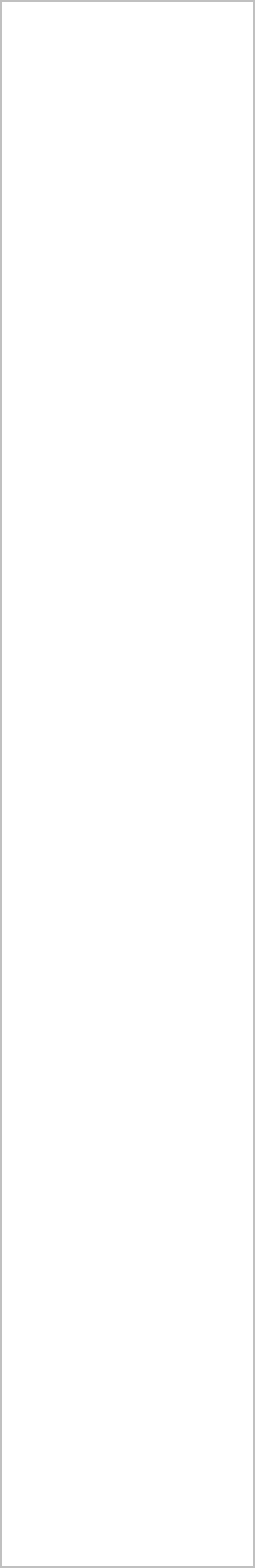

Las nuevas tecnologías en el tratamiento de los textos (Los neotipógrafos)
José Martínez de Sousa
(Revista de Bibliología, España, 1998)
Durante casi cuatrocientos cuarenta años, desde 1450 aproximadamente hasta 1886, la composición de los textos fue exclusivamente manual, tomando el cajista las letras una a una de sus respectivos cajetines y depositándolas en el componedor. Formaba así, lentamente, los moldes que servirían de base a la tirada, a su vez lenta y penosa después de someter la forma o molde a una serie de arreglos y ajustes para evitar defectos de impresión.
En el siglo XIX, cuando el periodismo tomó auge, especialmente en la sociedad norteamericana, se necesitaban legiones de cajistas para componer y compaginar todos los días los periódicos que salían a la calle en busca de lector. A partir de finales de ese siglo y principios del presente, las legiones eran de linotipistas, que, vistos a cierta distancia y en penumbra, formaban, con sus maravillosas máquinas, imágenes fantasmagóricas de quijotes que iban al encuentro de su particular molino. ¿O acaso sugerían caravanas de camellos atravesando, uno tras otro en fila india, un interminable desierto?
Desde 1886 hasta la década de los cincuenta del siglo XX, la composición manual fue cediendo el puesto, despacio pero ineluctablemente, a la fotocomposición o composición fotográfica. Esta venía pugnando por introducirse desde 1896 (primeros trabajos del húngaro E. Porzsol), mediante pruebas y más pruebas de prototipos que fracasaban unos tras otros, hasta que en torno a 1950 se hizo viable lo que después se llamó primera generación de fotocomponedoras, que no eran otra cosa que linotipias transformadas (Fotosetter, Monophoto, ATF, Hádego, Linofilm). Esta transformación consistía, esencialmente, en suprimir el crisol donde se mantenía el metal con que se fundían las líneas y en sustituir las matrices de latón por otras que portaban una película con la imagen de una letra, la cual, a medida que el teclista pulsaba una tecla, se colocaba delante de un haz de luz estroboscópico que las fotografiaba unas tras otras para formar las líneas de texto. En torno a 1984 comienza la que se conoce como quinta generación de fotocomponedoras, y precisamente en 1985 se inaugura la autoedición gracias a la feliz combinación de un programa de compaginación, el PageMaker de Adobe; un lenguaje de descripción de páginas, el PostScript, también de Adobe, y una impresora de láser, la LaserWriter, de Apple. Prácticamente en una generación, cuando más en dos, en el Viejo Continente se ha pasado de la composición manual y linotípica del texto a la autoedición con un breve paso por la fotocomposición. Es decir, de la galaxia Gutenberg a la constelación Marconi…; un cambio tan profundo e importante, que los directamente afectados por él aún no lo han asimilado.
El ordenador, con toda su compleja tecnología, arrinconaba cualquier otro sistema de formación de páginas (composición y compaginación) y pasaba a convertirse en el centro de todas las preocupaciones de compositores, compaginadores, técnicos editoriales y editores. Los adelantos en estas nuevas tecnologías, especialmente en los programas de composición y compaginación, se dan en espacios de tiempo inverosímiles, de forma que cuando aún no se ha conseguido asimilar una versión, cuando todavía no se ha obtenido de ella todo lo que puede dar, aparece otra que deja obsoleta la anterior y que obliga a una nueva puesta al día, y así sucesivamente. Por ejemplo, a los avances registrados hasta ahora se añade otro que viene a revolucionar la ya de por sí revolucionaria autoedición profesional: la técnica del SGML (standard generalized markup language 'lenguaje de marcación estándar generalizada'), herramienta informática que sirve para poner marcas en un documento y determinar la naturaleza de cada una de sus partes; por ejemplo, en un libro, una marca distingue una nota a pie de página, o un título o subtítulo, y señala su relación con el resto del documento. Sin embargo, para aplicarlo, ¿cuál es el criterio?; ¿en función de qué conocimientos técnicos se marcan las partes de un libro y se preparan para su posterior realización? Las cosas pueden complicarse, desde este punto de vista, con el reciente surgimiento de programas tecnológicos para la grabación directa de la plancha de impresión a partir del ordenador, sin necesidad de seguir los viejos pasos del tratamiento de planchas. Me refiero a lo que en inglés (¿cómo no?) se denomina computer-to-plate (del ordenador a la plancha) o bien direct-to-plate (directo a la plancha), que suele abreviarse en C-t-P. Este procedimiento, introducido en 1994 (hijo de la revolución digital -autoedición- iniciada en 1985), permite grabar la plancha de impresión ófset a partir de los datos registrados en el ordenador. Se trata de planchas compuestas de poliéster que trabajan con energía térmica en lugar de luz, como anteriormente, y que sustituyen los principios analógicos por los digitales. Sin embargo, la introducción de estas dos novedades viene, como no podía ser de otra manera, cargada de interrogaciones. ¿Cómo asimilará tantos y tan profundos cambios el mundo editorial?
Este es, sin duda, un gran problema. Sin embargo, no es todo el problema. Resulta mucho más preocupante, desde nuestro punto de vista, todo lo relativo a la formación profesional de quienes intervienen en el proceso. Las personas que manejan los ordenadores suelen ser jóvenes que los utilizan con asombrosa facilidad. Estas máquinas no les presentan problemas, salvo aquellos que se derivan de las propias tecnologías informáticas relacionadas con el equipo físico o maquinario (hardware) y con el equipo lógico o programario (software).
La cuestión que nos preocupa no tiene, pues, nada que ver con los ordenadores ni con los programas que en ellos corren. Estos nos permiten obtener sin esfuerzo alguno verdaderos refinamientos tipográficos o bibliológicos. Un viejo tipógrafo como yo no deja de asombrarse día tras día de que sea tan fácil obtener aquello que artesanalmente era tan difícil. De mis tiempos de cajista de imprenta recuerdo cuán raro era hallar un filete o raya de una sola pieza que midiera tantos cíceros como necesitábamos; lo normal era que tuviéramos que formarlo con varias piezas, las cuales, en lo impreso, delatarían, con sus soluciones de continuidad, las penurias del taller. Recuerdo también lo penoso que resultaba componer una sola letra o palabra de cursiva en un contexto de letra redonda, pues había que abandonar la caja en que se componía, sacar otra, componer las letras o palabras de cursiva, guardar la caja en su chibalete y volver a la anterior para continuar la composición. Y así podría relatar casos y casos que pondrían de manifiesto cuán difícil era dotar de cierta elegancia a un impreso complejo. Las linotipias simplificaron y agilizaron la tarea de composición. Pero la letra impresa perdió calidad, ya que la composición linotípica podía ser peor, en algunos casos, que la letra de caja gastada por el uso. Es cierto que desde 1899 existían las monotipias, que producían letra siempre nueva, por ello preferible incluso a la letra tipográfica de caja ya utilizada, pero la monocomposición no fue nunca un sistema de composición generalizado.
Hoy, sin embargo, con las nuevas tecnologías informáticas, todo ello se consigue con la máxima facilidad y con una calidad infinitamente mayor. Dependiendo del equipo informático de que uno se valga, el cambio de tipo, cuerpo, familia, estilo, etc., es cuestión de unos segundos: definirlo en el software y pulsar la tecla intro. ¿Y alfabetizar una larga lista de palabras, frases o párrafos? Antiguamente, horas y días. Actualmente, unos segundos, acaso unos minutos, dependiendo de la extensión de la lista. Y un índice alfabético, que antes podía llevar días de trabajo si era extenso (señalizar los elementos, sacar fichas, alfabetizarlas, componerlas), ocupa ahora unas pocas horas. Compaginar un texto seguido (por ejemplo, una novela) puede llevar unas horas, sin duda muchas menos que juntando líneas de linotipia, las cuales, en algunos casos, eran defectuosas (más estrechas de un lado que del otro) y había que compensar sus dimensiones con finas tiras de papel. A mayor abundamiento, tanto la composición manual como la linotípica estaban expuestas a los temibles empastelamientos, esas desorganizaciones del material que obligaban a rehacer la composición. Pues bien: estos son imposibles con la tecnología informática.
Llegados a este punto, seguramente surgirá la pregunta: si todo es tan bello, tan fácil, tan maravilloso, ¿dónde radica el problema?; ¿por qué esa reticencia que parece subyacer en todo lo expuesto hasta el momento? Pues bien: el problema es el hombre, como siempre. El problema radica en que la máquina es maravillosa y los programas que en ella se utilizan son asimismo maravillosos, pero el hombre que los maneja solo sabe, desde el punto de vista bibliológico y tipográfico, eso: manejar la máquina y los programas. Carece de los conocimientos necesarios para componer una página bella, equilibrada, armónica, coherente, dotada de la estética que Gutenberg y los primeros impresores confirieron a sus impresos. Parece como si hubiéramos querido renunciar a Gutenberg; pero no solo a un Gutenberg, al Gutenberg técnico: también hemos renunciado al Gutenberg estético, equilibrado, armónico, medido. Al Gutenberg que compuso su famosa y bellísima Biblia de 42 líneas…
Esta es, pues, nuestra tragedia. Los impresos bibliológicos actuales han perdido la belleza, el equilibrio, la armonía, el ritmo y la estética que les es inherente. Un libro sobre arte se compone y dispone como si fuera un informe anual sobre la marcha de una empresa. Ya no se concede valor alguno a los blancos de la página ni a las dimensiones de la caja de composición o mancha, que muchas veces aparece centrada en la página de papel, siendo así que un bibliólogo sabe que esa no es la posición; en consecuencia, los márgenes tampoco serán los adecuados. Se desconoce el espíritu de la letra. No importa cuál sea el estilo que se emplea: una romana antigua o moderna puede valer para componer un informe comercial, y una letra paloseco, para un manual sobre la historia del Medievo. Carecen de importancia los formatos, de manera que tanto da si se trata de un cuento infantil o de una novela rosa. El cuerpo de la letra y su interlineado son cuestiones indiferentes para los "nuevos tipógrafos": someten el tipo a los más exagerados estrechamientos o lo magnifican con un ancho inverosímil. En cualquier caso, la tipografía no es eso, pero eso es lo que nos ofrecen estos que hemos llamado "neotipógrafos". Y, desde el punto de vista bibliológico, la tragedia es similar: ya no se emplean las llamadas páginas de cortesía o de respeto (de cortesía o de respeto hacia el lector, claro); no hay una clara delimitación entre los principios, el cuerpo y los finales del libro; no importa cuánto blanco tengan los comienzos de capítulos o partes, ni la grafía de antetítulos, títulos y subtítulos; la disposición de las tablas o cuadros puede ser un desastre, pero no importa; ¿qué más da que las ilustraciones tengan formatos inadecuados y que no hayan recibido un tratamiento individualizado para valorar de ellas lo que en ellas es valorable y solo eso?
Tradicionalmente, la formación de un cajista, de un corrector tipográfico y de otros profesionales de la tipografía y del libro llevaba un mínimo de cinco años de aprendizaje antes de permitir que se lanzase sin paracaídas a desarrollar su oficio. Actualmente esa formación no existe prácticamente o ha quedado muy restringida. Los cursos de posgrado que se desarrollan en algunas universidades, en algunos de los cuales yo mismo soy profesor, no solo duran poco tiempo para trasmitir una formación íntegra o al menos suficiente, sino que en muchos casos están mal enfocados y desequilibrados en cuanto a contenidos y el profesorado puede no ser siempre satisfactorio. La universidad, además, no debería tomar sobre sí este tipo de enseñanza, que es esencialmente técnica. Es cierto que se dan también otros cursos por entidades privadas o confesionales, pero en general, con las excepciones de rigor, sufren prácticamente de los mismos defectos. A mi ver, los gremios de editores e impresores deberían tomar cartas en el asunto con mucho más interés que hasta el momento. Y, sobre todo, los gobiernos, responsables últimos de la calidad formativa de sus ciudadanos, deberían programar ciclos de formación profesional con vocación de continuidad. Un país que tenga buenos profesionales, cualquiera que sea su campo de actuación, dispone de un tesoro inmenso. La calidad de vida de sus ciudadanos depende en gran medida de ello. Pero no solo de los oficios de relumbrón, de los que aparecen todos los días en los medios de comunicación social (pienso en el omnipresente diseño…), sino de todos los oficios, por humildes que parezan.
Nos encontramos, pues, en un momento delicado de la evolución de las técnicas del impreso y del escrito. Hemos pasado, a lo largo de la historia, del rollo al volumen, y ahora de nuevo al rollo… Hay diferencias, naturalmente: el rollo de la Antigüedad se leía horizontalmente y el texto en la pantalla del ordenador es de lectura vertical; el primero se escribía a mano y se manifestaba gracias al contraste de la tinta sobre el papiro, mientras que en el segundo permanece en situación de existencia virtual y solo se manifiesta cuando se le llama a pantalla y cuando se obtiene una copia por impresora; el texto del rollo antiguo lo trazaba pacientemente un amanuense o escriba que conocía su oficio, y el texto de ordenador lo teclea una persona que, teóricamente al menos, solo sabe hacer eso.
Hemos alcanzado, pues, el grado de ignorantes ilustrados. Sabemos cosas, incluso muchas cosas, pero no las que hay que saber. Conocemos todas las técnicas que el desarrollo pone a nuestra disposición, pero ignoramos cómo aplicarlas correctamente para obtener impresos que resulten bellos, equilibrados, armoniosos, estéticos. Nos falta asimismo el conocimiento humanístico; en muchos casos hemos llegado directamente al ordenador y nos hemos puesto a formar impresos sin conocer la historia de la letra, del escrito, de la imprenta, del libro. No es bueno ignorar nuestros inicios y a nuestros antepasados. La historia no nos perdonará la indiferencia hacia nuestros predecesores y el desprecio que ello supone por técnicas y procedimientos aureolados por más de cinco siglos de práctica, dedicación y estudio. Este bello, maravilloso oficio que consiste en poner la cultura sobre un soporte merece mejor suerte y mejor trato por nuestra parte. Tampoco deberíamos arrinconar una terminología riquísima y santificada por el uso de los que nos precedieron en el arte para colocar en su lugar terminachos que nos llegan de fuera. La bibliología no es cosa de este instante, no ha nacido con el ordenador; por el contrario, el ordenador es, de alguna manera, hijo de la bibliología. Porque es obvio que sin la escritura y sin el libro el desarrollo de la humanidad hubiera sido incomparablemente más lento.
El conocimiento de esta realidad es imprescindible para que los responsables de la formación de los nuevos tipógrafos adquieran conciencia de que no basta conocer cómo funciona una máquina: hay que enseñar a los nuevos artesanos la vieja tipografía y la bibliología para que sepan aplicarlas con propiedad, para que formen bellos impresos y alegren nuestros ojos mientras los leemos, contemplamos o estudiamos.
Hay otro aspecto que no quiero pasar por alto: el mundo editorial. Los cambios tecnológicos, que no ha sabido asimilar, le han afectado de tal manera que, de no asentar su existencia sobre nuevas bases que sean racionales, corre serio peligro de perder el norte. Los nuevos editores pretenden ofrecer un producto competitivo no solo en el precio, sino también en la calidad, pero sin calidad. Las nuevas empresas editoriales, que han venido a ocupar el lugar dejado por las editoriales clásicas, hoy hundidas, quebradas o absorbidas por otras más fuertes, carecen de personal suficientemente formado y responsable para hacerse cargo de las tareas de edición. Así, ya no hay secretarios de redacción, coordinadores, técnicos editoriales, correctores de estilo, correctores tipográficos, etc.; ya no hay comités editoriales, asesores editoriales, correctores de concepto. Los equipos de especialistas que se formaban en torno al departamento de redacción (muchas veces procedentes de la universidad) se han diluido en la nada y ya no ejercen su benéfica influencia sobre el editor y, en definitiva, sobre la cultura volcada en los libros.
Puede parecer un panorama desolador, pero no hay que engañarse: es, en efecto, un panorama desolador. Este panorama es el que se contempla hoy en las naciones llamadas desarrolladas, como España y otras de la Unión Europea. Sin embargo, aquellos países que, sin patrioterías inútiles, sepan o acepten que aún se hallan en situación de subdesarrollo o en vías de desarrollo, deben aplicarse inteligentemente la receta: pónganse la venda antes de que se produzca la herida. Aplíquense a formar convenientemente a sus jóvenes para convertirlos en los nuevos artesanos que sin duda van a necesitar cuando el siglo XX llegue a su cumbre y nos deposite amablemente en el siglo XXI; en ese momento, ¿iremos cuesta abajo, o se nos hará todo cuesta arriba?